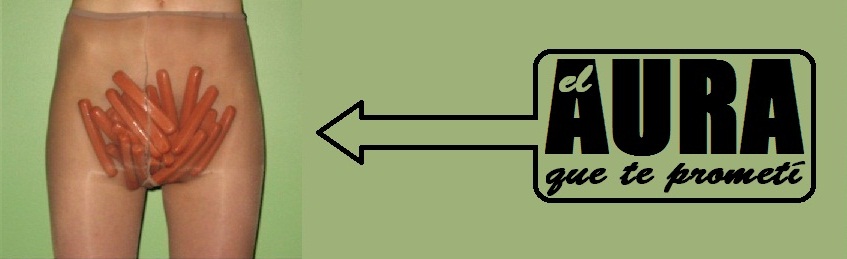IS DEAD. ¡Caput! Chau.
Bien muerta está la rima.
Lo que el escritor sin formación,
de poca lectura y escueto conocimiento literario tiene
es un cliché perforado en la sien
que le repiquetea con ritmo psicótico:
La cancioncita de las palabras.
El niño que se cría bajo un sol comercial,
sin la sombra de una biblioteca
y sin la empolvada imagen de una madre
que susurra historias improvisadas
sentada en la esquina de la cama
a centímetros de sus pies envueltos en sábanas azules;
el niño que sólo absorbe tele y mugre
va a vivir azotado y condenado
por el ritmo intermitente
de la rima.
La canción es la literatura de los pobres,
de la barbarie,
de la ignorancia.
Quien sólo ha mamado este género
y quiera escribir poemitas
está condenado a oír
por los siglos de los siglos
los martillazos ingenuos
que dirán como encauzar para el orto
los vuelos nacientes de la creatividad.
No hay más remedio que sumergirse
en esa pecera de tormentosas y enciclopédicas literaturas.
Parirlas, odiarlas, besarlas, amarlas y volverlas a odiar
para sacarse de una buena vez
la idea infantil de escribir en versos métricos.
Como si la matemática tuviera que ver con el arte catártico.
Como si la poesía fuera un crucigrama.
Como si el poema fuera la adaptación de las ideas
a una estructura premeditada de contrastes duros
y no al revés.
Contar sílabas es parte de esa jaula oxidada,
de barrotes quebrantables.
Es como cuando me decían que con 6 palitos haga un dibujo.
Los límites murieron.
Y la rima es un límite que está bien muerto.
Algún día
la musiquita del reloj del mundo.
el cronómetro con swin,
las ruinas de un hit,
el ring tone polifónico de las palabras
dejará de castigar mi libertad de crear algo
que salga de mis entrañas
sin moldes muertos.